
Iniciada el pasado 4 de agosto, la cuarta versión de la Escuela de Derechos Humanos de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) llega a su primera semana de actividades con serias reflexiones sobre el valor del territorio amazónico y quienes lo habitan. La defensa de las fuentes de agua y de extensiones de bosque amazónico son las motivaciones de quienes participan del espacio, pues entienden la relación de armonía que existe entre comunidades y territorio.
Por: Equipo de Comunicaciones REPAM
El diálogo de la primera parte de la escuela manifestó la necesidad de alimentar las luchas por la Amazonía con las raíces culturales y espirituales. Se han escuchado testimonios de sufrimiento como consecuencia de los ataques al territorio y a las familias que lo habitan. Los participantes esperan que este espacio de acompañamiento pueda llevar una esperanza hacia las comunidades amazónicas y una muestra de solidaridad entre los pueblos.


La minería y su avance de destrucción
En el arranque de la IV Escuela de Derechos Humanos de la REPAM se había puesto sobre la mesa un ejemplo de lo que involucra la extracción de minerales en el territorio Panamazónico. Sobre la cuenca del Orinoco se mencionó que existen escenarios bastante complicados que involucran las jurisdicciones de Brasil, Colombia y Venezuela. Allí, la minería no solo genera un grave impacto ambiental, al contaminar fuentes de agua y hectáreas de bosque con insumos de extracción venenosos como mercurio y cianuro, sino que crea un escenario en donde se violan derechos fundamentales, individuales y colectivos de las comunidades.
Una de las duplas de representantes de Colombia expuso la iniciativa de un proyecto de ley que busca declarar al río Putumayo como sujeto de derechos. Al frente del proceso se encuentran pueblos indígenas, organizaciones sociales y campesinas del Putumayo quienes llevan el pedido al congreso de Colombia. A principio de siglo XX, en este territorio, las comunidades indígenas fueron masacradas por la explotación de la goma, la quina y la madera; años después, llegó la explotación petrolera. Para los pueblos, se trata de ciclos que se repiten. Se busca explotar, nuevamente, los recursos naturales.
En la parte alta de la Amazonía, en el macizo colombiano donde nacen los ríos, existen títulos mineros e ingresan multinacionales que solicitan extensiones muy amplias para explotar cobre y oro. En Mocoa existe un yacimiento cuya explotación amenaza al macizo colombiano, una confluencia en la cordillera de los andes donde se genera el 70 por ciento del agua dulce y nacen los ríos Caquetá y Putumayo. Actualmente, hay cuatro títulos mineros que se rechazan de forma contundente. Eso sí, a pesar de estos esfuerzos, las autoridades insisten en el proceso.
El río Putumayo es amenazado por la minería en la parte alta. En las cuencas media y baja persiste el problema de la explotación petrolera. Los pueblos que viven alrededor del río están perdiendo el derecho al agua. “Se han generado títulos y concesiones mineras sin consultas previas a los pueblos. Hay sentencias de la Corte Constitucional que no se han cumplido. La actividad extractiva genera consecuencias muy fuertes. No podemos permitir que estas actividades se repitan donde nace el agua.” sentenció uno de los participantes por Colombia.


Tierra y comunidades amazónicas
El caso del pueblo Nawa (o Nahua) del municipio Cruzeiro do Soul, en el estado Acre, fue expuesto en el espacio de la escuela como una muestra de la superposición de la administración de nuestros gobiernos a la autonomía indígena. Los representantes de este pueblo indígena explicaron que se creó un parque nacional por encima de su territorio; llevan más de 25 años luchando por la demarcación de este para reconocerlo como territorio indígena ante el estado sin avances estructurales; actualmente viven cerca de la frontera con Perú. Cabe resaltar que el pueblo Nawa o Nahua se enmarca en el grupo Pano; en el corredor fronterizo entre Brasil y Perú existen grupos de este pueblo en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial.
Desde Colombia, se expuso el caso de la zona de la Reserva campesina La Guardiana del Chiribiquete; allí, conviven 2064 familias campesinas, 104 familias indígenas y 44 familias afrocolombianas. La producción agrícola es fundamental para la subsistencia de quienes habitan la zona de reserva; por ello, se ha establecido una mesa técnica de trabajo que impulsa la transición de una producción basada en agroquímicos a una que sea netamente orgánica. Eso sí, los representantes de Colombia han señalado indiferencia por parte de quienes representan a las instituciones estatales “para el estado colombiano, solamente somos ocupantes de las tierras” manifestaron.
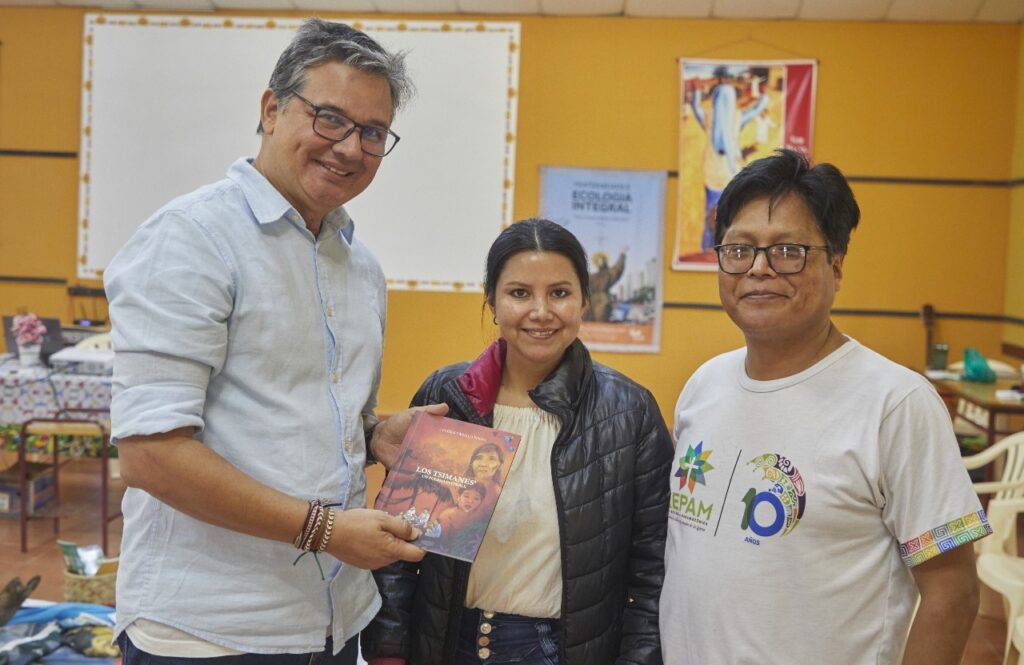

Desarrollo desde los pueblos
En un debate por grupos se habló de las formas de lograr el desarrollo, a partir de la experiencia de los pueblos que habitan en la Amazonía. Los participantes citaron formas de estabilidad económica que son compatibles con el cuidado de la naturaleza y que permitan alcanzar una soberanía alimentaria y nutricional. Se ha coincidido en que la protección permanente del territorio y los recursos naturales es fundamental. La necesidad de gobiernos propios en las comunidades indígenas y que los estados garanticen derechos fundamentales como salud, educación en mantenimiento de las lenguas ancestrales, la espiritualidad y las formas de vida de los pueblos, manteniendo la cultura propia, se tuvo en cuenta en esta parte del espacio.
Se ha resaltado la consulta previa como un derecho ya establecido; también, se destacó que las mujeres son las guardianas de los bosques y de las culturas ancestrales. En materia de salud, se persiste en el valor que se debe dar a los conocimientos ancestrales y la necesidad de armonizar con las prácticas de los centros de salud, sin discriminación. “Hoy estamos tejiendo una nueva red en la Panamazonía, haciendo una transferencia de conocimientos. Esa valentía con la que muchos de ustedes han defendido sus territorios, los inspira a no quedarse quietos, a no desfallecer, debemos apostar por un desarrollo a escala humana.” se manifestó como reflexión del espacio de construcción de conocimiento.
Se ha voceado el concepto de “Selva viviente”, que abarca todos los espacios. “La selva habla, todos hablan, los árboles, los ríos… los animales. Somos los dueños y nos hay utilizado como jornaleros, todos luchamos por el mismo objetivo la protección y seguridad de los territorios donde vivimos.” Concluyeron.
